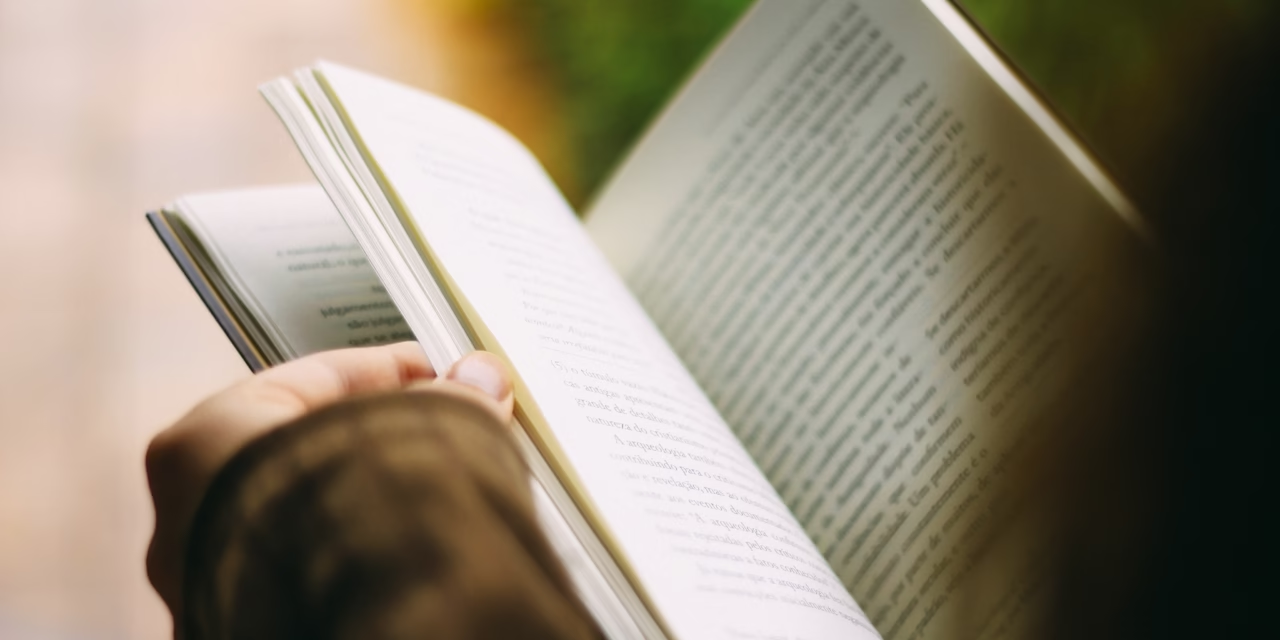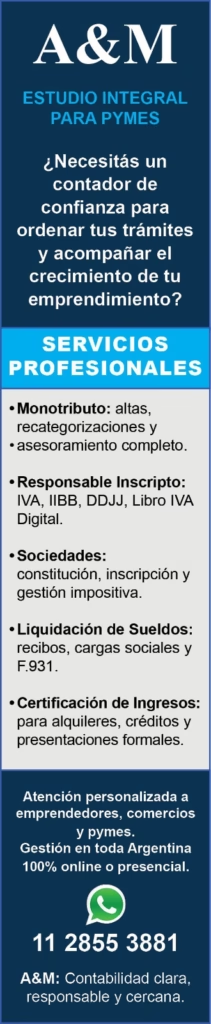El virus benévolo de la lectura
Por Sandra Ivanna Lambertucci

La lectura, para mí, no es un acto aislado ni privado: es un ejercicio social y afectivo que se transmite de una persona a otra como se contagia una emoción o una idea. A lo largo de mi trayectoria como docente y como escritora, he comprobado que el placer de leer no se reduce a una mera habilidad técnica, a la decodificación de signos o a la acumulación de datos. Se trata, sobre todo, de una experiencia que se comparte, se discute y se transforma en una forma de vida. En ese sentido, sostengo que el placer de la lectura puede explicarse, en parte, por su compleja arquitectura teórica; pero, sobre todo, se contagia a través de prácticas pedagógicas, ambientes culturales y relaciones de confianza entre lectores y docentes.
Comienzo por una intuición: leer no es magia, pero a veces parece mágica. En mis primeras décadas de docencia, observé cómo ciertos docentes, con una voz calma y una paciencia sostenida, lograban convertir una página en un espacio de conversación y de encuentro. El alumno que se sumerge en una novela no solo entiende la historia; experimenta una sensación de compañía, de pregunta compartida, de salida hacia otros mundos que no son meras ficciones, sino rutas para entender su propio mundo. Esta experiencia no nace de la nada: se sostiene en prácticas deliberadas, en un saber pedagógico que sabe cuándo intervenir, cuándo contenerse, cuándo dejar que la lectura fluya y cuándo detenerse para hamacar el silencio del alumnado y convertirlo en un diálogo.
A nivel teórico, hay marcos que ayudan a entender por qué el placer de leer puede ser contagioso y cómo se describe su transmisión. Walter Benjamin, desde una posición crítica y luminosa sobre la lectura y la circulación de la cultura, nos invita a pensar la experiencia lectora en su relación con la reproducibilidad de la obra y con la experiencia singular que cada lector aporta. En su visión, la obra ya no existe como aura fija ante un público pasivo; se genera en la intersección entre objeto, lector y contexto. Esa idea abre la posibilidad de comprender el placer como un proceso dinámico: no es una propiedad estática de un texto, sino una energía que emerge cuando alguien comparte la lectura, cuando la vuelve conversación, cuando la interpreta en voz alta, cuando la confronta con otros textos y con su propia experiencia.
Pero, si buscamos un marco más explícitamente vinculado al deleite y al goce de la lectura, no podemos pasar por alto a Barthes y a su El placer del texto. Barthes insiste en un goce que no es el simple resultado de la claridad o de la narración lineal, sino un goce que se desborda, que se rehúsa a ser completamente neutralizada por el discurso crítico. El placer del texto, en su formulación, se nutre del exceso: de las ambigüedades, de los “signos que non logran decir todo” y de la posibilidad de que cada lector complete el sentido con su propia experiencia vital. En el aula, esa idea se manifiesta cuando una lectura deja preguntas abiertas, cuando los alumnos se reconocen en pasajes que no encajan de forma natural con su biografía, y cuando, a través del diálogo, el texto se transforma en una experiencia compartida que excede la superficie de las palabras impresas.
Otro marco ineludible es la reflexión de Umberto Eco sobre el lector competente y la hermenéutica de la lectura. La lectura, para Eco, es un acto de negociación entre el texto y el lector, y el placer emerge cuando se establece una cooperación entre ambas partes para construir sentido. En la práctica educativa, esto significa diseñar experiencias de lectura en las que el estudiante no sea un receptor pasivo sino un coautor del significado. El placer, entonces, no es una emoción aislada provocada por un encuentro fortuito entre el lector y la historia, sino el resultado de un compromiso sostenido: hacer preguntas, proponer hipótesis, debatir interpretaciones y, sobre todo, sentir que la lectura está en permanente construcción. En mis clases, intento que la lectura sea un territorio de experimentación: un pasaje puede abrir múltiples rutas de sentido; cada ruta, a su vez, ofrece la posibilidad de nuevas conversaciones y nuevas lecturas.
El tema de la contagiosidad del placer exige también mirar las condiciones materiales y sociales que lo facilitan o lo obstaculizan. No basta con enseñar técnicas de lectura; es necesario cultivar ambientes en los que la lectura se perciba como una práctica de conversación, de curiosidad y de responsabilidad. Aquí entro yo como docente con experiencia, con una presencia que no pretende ser centralizadora sino facilitadora. La autoridad, en mi caso, no se fundamenta en un saber exhibido, sino en una disponibilidad para escuchar, para acompañar el ritmo del grupo, para crear marcos interpretativos que hagan visible la diversidad de miradas. El placer se contagia cuando el aula se convierte en un ecosistema de voces: una voz que propone, otra que cuestiona, una tercera que propone una lectura cruzada con otras disciplinas, y todas ellas respaldadas por un clima de confianza que permite decir “no entiendo” sin temor al ridículo.
La relación entre lectura y escritura es otra clave para entender el contagio del placer. En mi labor docente y en mi oficio de escritora, sostengo que la lectura alimenta la escritura y que la escritura, a su vez, retroalimenta la lectura. Esta reciprocidad genera un círculo virtuoso: leer abre horizontes, ensaya estilos, muestra cómo se construyen significados; escribir permite experimentar el proceso de lectura como interpretación y como invención de formas. En clase, propongo prácticas de lectura que no se limitan a desentrañar la trama, sino que invitan a crear vínculos entre el texto y la propia voz. Un ejercicio típico: leer en voz alta fragmentos que resuenen con experiencias personales de los estudiantes y, a continuación, reescribir ese pasaje desde la primera persona, explorando otras voces posibles y otras tensiones del texto. Al final, la lectura deja de ser una actividad solitaria para convertirse en un laboratorio de escritura colectiva. El placer, en ese marco, es doble: el goce de la lectura bien articulada y el goce de ver cómo la escritura sucede a partir de esa lectura.
Pero la pregunta central dice: ¿el placer se explica o se contagia? Mi respuesta es ambivalente y, al mismo tiempo, práctica. En primer lugar, sí, se puede explicar en parte mediante marcos teóricos que nos permiten describir las condiciones de posibilidad del gusto por la lectura: el fenómeno de la reproducibilidad, la interacción entre texto y lector, la singularidad de cada experiencia lectora, y la idea de que el texto es una carta que el lector devuelve a su propio mundo. En segundo lugar, y a mi juicio lo más decisivo, el placer se contagia—se propaga—a través de culturas de lectura, de redes de lectura compartida y de relaciones pedagógicas que sostienen y alimentan el entusiasmo por la lectura.
Las redes sociales de lectura, por ejemplo, no deben verse como meras plataformas tecnológicas, sino como escenarios de circulación de experiencias estéticas. Un club de lectura, una conversación nocturna entre estudiantes, una lectura comentada en voz alta frente al grupo, una recomendación bien fundamentada de un compañero, todo eso funciona como vector de contagio del placer. Si quiero que mis alumnos sientan ese deleite, necesito cultivar experiencias que hagan visible el valor de la lectura: la posibilidad de escapar, de comprender, de cuestionar, de reimaginar. Cada vez que una conversación literaria se convierte en una experiencia compartida, el placer se multiplica. La escritura, en ese sentido, actúa como un catalizador de ese contagio: cuando los estudiantes ven a la autora o al lector que hay en el aula convertir una lectura en un acto de creación, su propia experiencia de lectura se infla, se afirma y se expande.
Pienso también en la dimensión ética del contagio. Leer es una forma de empatía, una verdadera practica para abrirse a otros modos de vida, a otros sistemas de valores y otras sensibilidades. El placer se vuelve contagio cuando la lectura se ejerce con una conciencia crítica: una lectura que no se contenta con confirmar lo que ya se sabe, sino que desafía prejuicios, que exige responsabilidad en la interpretación y que reconoce la ambigüedad como una condición del conocimiento humano. Esa ética de la lectura, que se enseña y se vive en la sala de clases, es, a mi juicio, una de las expresiones más altas del placer contagioso. El texto no se lee para confirmar la propia identidad, sino para enriquecerla, para complejizarla, para hacerla más capaz de escuchar y comprender a los demás.
Concluyo, entonces, con una afirmación modesta y contundente a la vez: el placer de la lectura no es un fenómeno aislado; es una experiencia social que se construye y se comparte. Puede ser explicado en parte por las tensiones entre autor, texto y lector, por las ideas de Benjamin, Barthes, Eco y otros que han pensado la lectura como un acto complejo de interpretación y de circulación cultural. Pero, sobre todo, se contagia en la medida en que docentes, estudiantes y comunidades se comprometen a hacer de la lectura un acto de presencia común, un espacio de conversación, una práctica que transforma la vida diaria en una experiencia significativa. Si la lectura es contagio, que ese contagio se propague por las aulas, por las bibliotecas, por las calles y por las casas, de mano en mano, de pensamiento en pensamiento, hasta que el placer de leer se convierta en una forma de estar en el mundo. Esa, para mí, es la finalidad pedagógica y la esperanza de cualquier profesor de letras: sembrar lectores para los que leer sea, de verdad, un acto liberador y compartido.
Caracteres: 9720
![]()