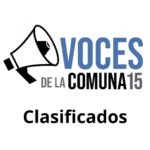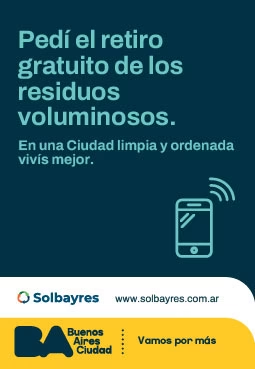Correo de lectores
Camino por las calles de Buenos Aires y siento, de repente, que me transporto en el tiempo y veo, en una esquina cualquiera, como una sombra, a quien reinventara a nuestra ciudad en sus escritos. Se trata nada menos que de Leopoldo Marechal.
Si bien el escritor, en un primer momento, comulgaba con el grupo de Florida que publicaban en la revista Martín Fierro, la muerte de su padre lo conmovió de tal manera que su postura política hizo un cambio repentino. Su padre, un obrero sin protección social, y las penurias pasadas por esa situación lo acercaron a los ideales del peronismo.
Nació en el barrio de Almagro, hijo de una madre argentina de ascendencia vasca y de un padre uruguayo de ascendencia francesa. En su infancia alternaba su vida entre la ciudad y el campo, ya que pasaba sus vacaciones en Maipú, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, y sus amigos de entonces lo habían apodado “Buenos Aires” porque era el único chico que era de la ciudad.
Fue maestro, bibliotecario, profesor en la escuela secundaria y profesor universitario. Los años 1926 y 1929 fueron claves en su vida, ya que viajó a Europa y se vinculó a los intelectuales y artistas de la época: al pintor y escultor español Picasso, al pintor y artista argentino Antonio Berni, al artista plástico y escritor argentino Horacio Butler, a la pintora y escultora Raquel Forner, al escultor argentino José Fioravanti, entre otros.
Comenzó a escribir desde muy temprana edad. Con el paso de los años fue poeta, narrador, dramaturgo y ensayista. María de los Ángeles Marechal y María Magdalena Marechal fueron sus hijas, fruto de su primer matrimonio. A su muerte, ocurrida a los 70 años, sus hijas crearon la Fundación Leopoldo Marechal para preservar su obra.
Su simpatía por el peronismo y su actividad como funcionario lo llevaron a la proscripción, primero, y al olvido, más tarde, tras la caída de Perón. Se exilió en Chile durante algunos años por ese motivo. Durante el gobierno de Perón ocupó un cargo en la Dirección General de Cultura y después en la Dirección General de Enseñanza Artística.
Su obra fue prohibida después del golpe militar de 1955. Volvió a publicar recién a mediados de 1960, con la vuelta parcial a la democracia, ya que el peronismo estaba prohibido por ese entonces, cuando muchos lo creían muerto. En 1958, Arturo Frondizi había asumido la presidencia por la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) hasta 1962, cuando fue destituido por un golpe militar.

Entre sus obras figuran, ahora disponibles en librerías —cosa que no ocurría en otros tiempos—, Adán Buenosayres (1948), El Banquete de Severo Arcángelo (1965) y Megafón o la guerra (1970). La primera publicación no contó con el apoyo de sus pares; el único que habló a favor de su obra fue Julio Cortázar, que publicó un artículo en la revista Realidad, que dirigía el español-argentino Francisco Romero, Gran Premio de Honor de la SADE en 1951, quien reconoció años después haber recibido todo tipo de insultos telefónicos por haber elogiado la obra de Marechal. Así estaba la sociedad argentina, dividida por el amor y el odio a Perón.
Años más tarde, el escritor, guionista de cine y periodista Tomás Eloy Martínez defendería el libro El Banquete en la revista Primera Plana.
En su libro Megafón, la política está presente en forma clara, donde se pregunta por el destino del cuerpo de Eva Perón y habla del fusilamiento del General Juan José Valle, con quien había redactado una proclama en 1956.
Leopoldo Marechal murió en el mes de junio, hace 55 años, el 26 de junio de 1970, y está enterrado en el Cementerio de Pilar (B).
A 125 años de su nacimiento, pensemos que llegará un momento en que nos propongamos diez objetivos en común —por decir un número— y toda la sociedad argentina se esfuerce por alcanzarlos. No ha sido así a lo largo de nuestra corta historia.
Esa fractura, arrastrada a lo largo de nuestra vida institucional en la política, no fue ajena a la literatura, como lo muestra la vida y obra de Leopoldo Marechal.
Caracteres: 3993
![]()